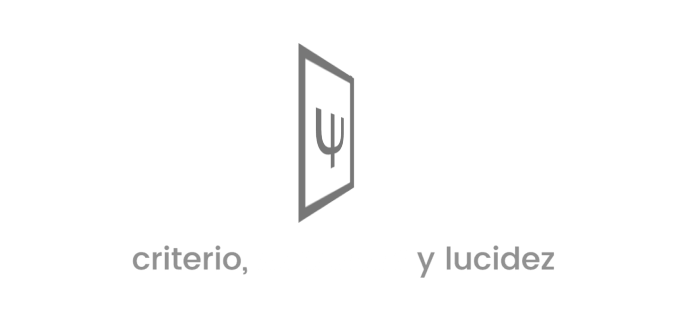VIVIMOS EN UN MUNDO DONDE LO JOVEN, LO BELLO, LO INTERESANTE Y LO ATRACTIVO tienden a triunfar, por lo menos, a corto plazo.
Esta sociedad que nos invita a tener cada vez más cosas hace que inconscientemente vayamos deseando adquirir todo tipo de artículos y consumir servicios que en el fondo no necesitamos. Es como si el mundo de la publicidad, de los medios de comunicación y de las redes sociales nos tuviesen secuestrados en un love bombing permanente.
¿Quién necesita ver la nueva serie que es ahora tendencia? ¿Por qué tenemos que comer en ese restaurante que anuncian por Instagram y compartir la foto de los platos mientras se enfrían inexorablemente mientras la cámara de nuestro flamante móvil dispara de forma reiterada instantáneas que nos dejan insatisfechos? ¿Tan fea te ves sin esos pómulos que no concuerdan con la morfología de tu cara? ¿En serio nos queda bien ese corte de pelo –más parecido a una mofeta muerta que a un peinado– que todo el mundo pide debido a que una estrella del fútbol lo lleva?

A continuación hablaré sobre algo que nos concierne a todos: nuestros deseos. Lo que nos motiva a hacer cosas. Lo que favorece nuestra aceptación e integración grupal. Lo que nos hace expresar lo que nos pide el cuerpo y mente. Lo que nos hace actuar hacia lo que es importante para nosotros. Todo ello en relación con si realmente necesitamos hacerlo cómo lo estamos haciendo o si nos estamos alejando de nuestra expresión más natural.
Escúchate y exprésate
En primer lugar, todos necesitamos en mayor o menor medida expresarnos. Yo también me incluyo al redactar esta entrada y al expresarme también en otros ámbitos como el arte, mis formaciones o la investigación. Por ejemplo, cuando vestimos con americana y pantalones chinos color beige con náuticos color café, ya sea para marcar nuestra categoría socioeconómica o para vestir con el estatus que queremos alcanzar. O bien, cuando queremos tener determinada profesión: no es lo mismo el estereotipo que se activa en nuestra mente con la profesión de ingeniera o de abogado que de jardinero o de decoradora de interiores. Todo ello nos da cierta sensación de poder elegir o de autonomía, en cierto modo, sobre cómo queremos vivir.
En cambio, están luego esas personas que viven al día a día, visten con lo primero que encuentran en el armario o escuchan la música de moda en los reels o tiktoks. Incluso estudian la carrera que les recomiendan los demás, etc.
Digamos que, a priori, son personas que se expresan de forma funcional, no tan expresiva como el primer grupo; y seguramente mucho menos que las personas que trabajan en el mundo artístico o del espectáculo. Por ejemplo, el pintor Salvador Dalí o el cantante Tino Casal ponían mucho esmero en sus vestimentas y puestas en escena. Lo contrario sucede con Miguel el Fontanero, que viste con su camisa de cuadros de siempre y vaqueros del Carrefour. Digamos que no suele incorporar nuevas experiencias en su vida ni en su repertorio conductual. Dicho de otra forma, hace casi siempre lo mismo. Se las apaña con lo que le da la vida sin hacerse muchas preguntas.
La cuestión es: ¿un artista, un intelectual que escribe libros o una reputada periodista son más auténticos que una persona de campo o un pescador, con una vida sencilla, con pocas complicaciones y que apenas ojea un poco el periódico una vez a la semana? ¿Quién se escucha más a sí mismo? La verdad es que la respuesta no es sencilla, dado que depende de cómo se haya configurado la personalidad de cada uno en su historia de aprendizaje. Es decir, cada uno se escucha de maneras diferentes. El primer grupo lo hace atendiendo al ritmo de un entorno competitivo, lleno de estímulos, expectativas sociales y de impactos publicitarios que hacen que haya desarrollado gustos algo complejos o ciertas ambiciones. El gusto se educa y con la edad tendemos a tolerar gustos más amargos. ¿Acaso te pareció delicioso el Rioja la primera vez que lo bebiste? Lo malo es cuando el gusto «amargo» que estamos educando por influencia social es el gusto de algo que nos puede perjudicar en el medio o largo plazo.
Por otro lado, el segundo grupo de personas, sin entrar en las diferencias individuales de cada una, también se escuchan en cierto modo, pero quizá no se han planteado pensar tanto en sus propios deseos porque sus valores están basados en una tradición que no han cuestionado nunca y que, por ende, creen que hacen lo correcto. Como siempre se ha hecho. Es más, es posible que asocien el desarrollo personal y profesional que dictan tanto las grandes ciudades como los medios de comunicación de masas como unas necesidades egoístas; y eso les podría generar culpa.
Por consiguiente, las personas de ambos grupos se escuchan a sí mismas, pero las del primer grupo tenderán, en las sociedades occidentales, a valorar los rasgos que denotan agencia o competencia (agentic traits). Así pues, verán a las del segundo grupo como simplonas. Por el contrario, las personas del segundo grupo tenderán a valorar la vida sencilla, más tradicional y enfocada en servir a los demás. Luego, verán a las personas del primer grupos como personas muy egocéntricas, materialistas y que no saben ser felices por sus altas expectativas de éxito y constante comparativa con los demás.
En suma, hay personas que para ser felices necesitan sacarle un máximo partido a su vida, son maximizadoras, necesitan tener una gran colección de arte; tener muchos amigos divertidos e interesantes; estudiar especialidades muy rentables en el mundo laboral y que les dan prestigio; tener el mejor coche eléctrico; la mejor casa con domótica, y prendas de vestir de alta costura.
Y otras, con unos mínimos de satisfacción laboral, cultura, relaciones y salud, se sienten muy satisfechas. Son personas satisfactoras. Necesitan tener un coche que funcione correctamente y durante muchos años, una buena pareja que los quieran, vivir en un sitio tranquilo o ver a sus nietos dos veces por semana. Según Cheek y Schwartz (2016), las segundas suelen tener una mayor satisfacción vital. Las primeras reemplazan con más facilidad las cosas y personas en cuanto hay un problema. Las segundas intentan siempre arreglar las cosas y las relaciones.
Todos queremos ser guapos, únicos y ser admirados
En relación con las necesidades de «pavonearnos» como el ave de plumas espectaculares o de mostrarnos competentes y obsesionados con el trabajo, hay ejemplos de todos los colores. Cuando somos jóvenes nuestra autoimagen pesa mucho para ser aceptados en el grupo y darnos identidad, ya que nos sentimos inseguros por no haber desarrollado un autoconcepto sólido. En la mediana edad, dicha autoimagen sigue siendo importante, pero nuestra personalidad se flexibiliza más y tenemos menos ansiedad gracias que nuestra autoestima bebe de nuestras competencias: profesional, relacional y sexual, y todo lo que ya sabemos (Bolinches, 2015). Y cuando ya somos mayores, digamos que integramos, si me permites ponerme junguiano, aquellas facetas de nuestra personalidad que hemos ocultado siempre para no mostrarnos vulnerables ante los demás. Como aquellas personas que son más sinceras y dicen más lo que piensan o bien muestran sus canas sin complejos.
Esto se puede traducir en multitud de consejos en redes sociales para parecer más atractivo, etc. Es cierto, que no hay que perder de vista nuestra naturaleza y ser espontáneos. Pero también es cierto que podemos esforzarnos por cultivar ciertas actitudes o virtudes que nos van a dar un carácter y determinación en la vida. Nos van a servir para mostrarnos de forma mucho más expresiva y consciente, no tanto espontánea, funcional o sin gracia.

Mecanismos de defensa ¿atractivos?
Te propongo el siguiente ejercicio. Grábate hablando con amigos o conocidos en alguna videoconferencia, por ejemplo, y observa un poco cómo reaccionas ante los comentarios de tus interlocutores.
Observa si tiendes a repetir algunos tics no verbales, qué aspectos de ti sueles destacar cuando te presentas y cómo reaccionas ante una crítica, situación embarazosa o «amenaza» de tu ego.
Esto te va a servir para tener conciencia de algunos mecanismos de defensa inconscientes que sueles usar. Sin embargo, como todo, esto no es más que otro constructo teórico que ha evolucionado mucho desde Freud (1923) y su hija Anna (Freud, 1979).
Tener esto en mente nos es útil para cambiar algunos mecanismos como la negación (negar la realidad haciendo lo blanco negro) o la regresión (vuelta a conductas más infantiles o poco maduras), que nos ayudan a evitar las sensaciones desagradables de la realidad o la ansiedad que nos genera. En tal caso, te recomiendo libros como el de Pallarés-Molíns (2008), donde se describen de forma muy pormenorizada todo tipo de mecanismos de defensa.
Entre los mencionados mecanismos, es recomendable cultivar otros más maduros como la sublimación (realizar una actividad donde expresamos esa emoción de forma más creativa o útil, como pintar un cuadro o bailar) o cultivar el sentido del humor (sin parecer un graciosillo necesitado de atención, a menos que eso sea precisamente lo que quieres transmitir).
Eso sí, da igual la conducta que lleves a cabo, no se trata de ser jueces aquí para dictar lo conveniente o no. Eso lo debes saber tú en el sentido de comprender para qué o al servicio de qué realizas tal o tal conducta, y si eso te aleja o te acerca de tu versión más acorde con tus valores o yo ideal.
Lo que quiero decir es que hay conductas que en el largo plazo tienden a que resolvamos nuestros conflictos de forma constructiva y otras conductas elegidas que nos neurotizan, que nos vuelven profundamente resentidos o insatisfechos en el largo plazo por no habernos enfrentado de forma inteligente a los problemas (Bolinches, 2015).

Recapitulando
En definitiva, he querido trasladarte en este artículo algunas pinceladas de cómo veo el hecho de sacarnos partido y cómo debemos estar atentos a si estamos realmente respondiendo a nuestros deseos de expresar nuestra faceta más expresiva, y hasta qué punto nos estamos dejando llevar por la cultura o el entorno y la necesititis –si me pongo ahora en modo Santandreu– con la que nos bombardean noche y día más que en el Oriente Medio en la actualidad (y ya es decir). No olvides que ser uno mismo no implica ser un salvaje que se tira pedos en la mesa y come con la boca abierta, sino que ser naturales implica cierta voluntad de esforzase por cultivarse y adquirir ciertos aprendizajes que nos permiten vivir en sociedad.
Podemos invitar a nuestros comensales a una amena charla y ser auténticos. Ser naturales no es ser espontáneos, como bien apunta la comunicadora y escritora Baró (2 de mayo de 2024).
Por lo tanto, ya seas alguien con muchas inquietudes o alguien que anhela su propia imperturbabilidad del ánimo o ataraxia, según los estoicos, lo importante es que comprendas el para qué lo haces, y si eso te aporta algo a tu vida. Si es así: «Ande yo caliente, y ríase la gente» (Góngora, 1581).
Referencias bibliográficas
- Baró, T. (2 de mayo de 2024). No cometas este error al intentar ser natural. [Archivo de vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VAyrArSM5Fw
- Bolinches, A. (2015). El secreto de la autoestima: Cómo superar las inseguridades y ganar confianza en uno mismo. B DE BOOKS.
- Cheek, N. N., y Schwartz, B. (2016). On the meaning and measurement of maximization. Judgment and Decision Making, 11, 126–146.
- Freud, A. (1946). The Ego and the Mechanisms of Defense. International Universities Press.
- Freud, S. (2015). El yo y el ello. Amorrortu Editores.
- Pallarés-Molíns, E. (2008). Los mecanismos de defensa: cómo nos engañamos para sentirnos mejor.
- Imágenes. Portada. Unsplash (George Buhonicky). Fig. 1. Unsplash (Good faces). Fig 2. Wikimedia Commons (Pieter Jongerhuis para Anefo). Fig. 3. Unsplash (Riku Lu).